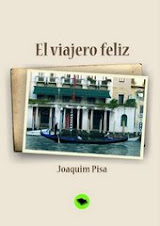Papeete, la capital de
Todo en Papeete tiene el aspecto de esas pequeñas poblaciones costeras mediterráneas del sur de Francia que tanto gustan a los turistas centroeuropeos y norteamericanos. Edificios bajos, calles estrechas, aceras saturadas, un tráfico endiablado... Como un pueblo de
En el centro teórico de la ciudad está el mercado, un edificio rectangular de dos pisos con estructura de vigas metálicas pintado en blanco y azul cielo, instalado en una especie de plaza conformada sobre un cruce de calles. El mercado de Papeete es un lugar alegre, colorista y lleno de vida, rebosante de olores y sensaciones, en el que impera un orden muy francés que sin embargo convive sin mayores problemas con cierta promiscuidad en las cosas y las personas que es característicamente polinesia. Los puestos de venta se alinean según especialidades, y las frutas, flores y viandas se distribuyen en manchones de colores que festonean el piso inferior del mercado, el que se halla en el nivel de la calle, espacioso y con amplios accesos abiertos a los cuatro puntos cardinales, en tanto el piso superior se organiza en rincones colgados en el aire a los que se llega subiendo escaleras y recorriendo estrechos y oscuros pasillos, entre puestos en los que se vende ropa, abalorios, tallas artesanales y los más insospechados objetos materiales no comestibles.
Acodadas en una pasarela metálica del segundo piso, cuatro muchachas tahitianas observan a la gente que entra al mercado y, sonrientes, se dejan fotografiar por los extranjeros que las vemos suspendidas sobre nuestras cabezas como si fueran reclamos publicitarios. En realidad están allí por el gusto de estar, por charlar, sonreír y ver pasar la gente. Para estas chicas polinesias el tiempo no tiene el mismo valor que para sus vecinos franceses o los visitantes occidentales. El “dolce far niente” que practican con perezosa entrega es un modo particular de vivir y de sentir, ajeno a nuestras prisas y preocupaciones; seguramente tienen asuntos en los que ocuparse, pero saben que éstos pueden esperar otro ratito y que a la postre, es más gratificante sonreír a un desconocido que discutir con tu jefe.
La mañana está avanzada, y algunos puestos empiezan a recoger. Por los pasillos del mercado disminuye el tráfico de maduras y gordas polinesias cargadas con la compra del día, y empiezan a abundar por contra los extranjeros de pantalón corto que caminamos distraídos, seducidos por el festín visual y odorífico. Nunca vi un mercado donde se vendieran tantas clases de flores distintas ni tal variedad de frutas irreconocibles o en variedades débilmente emparentadas con las nuestras.
Este pequeño paraíso umbroso y ventilado es pues como un compendio enciclopédico de cuanto la tierra de Tahití ofrece, que es mucho y bueno. También, un resumen de las razas y tipos humanos que la pueblan o están de paso por ella. Un microcosmos en suma ameno y amistoso, donde el tiempo pasa suavemente.